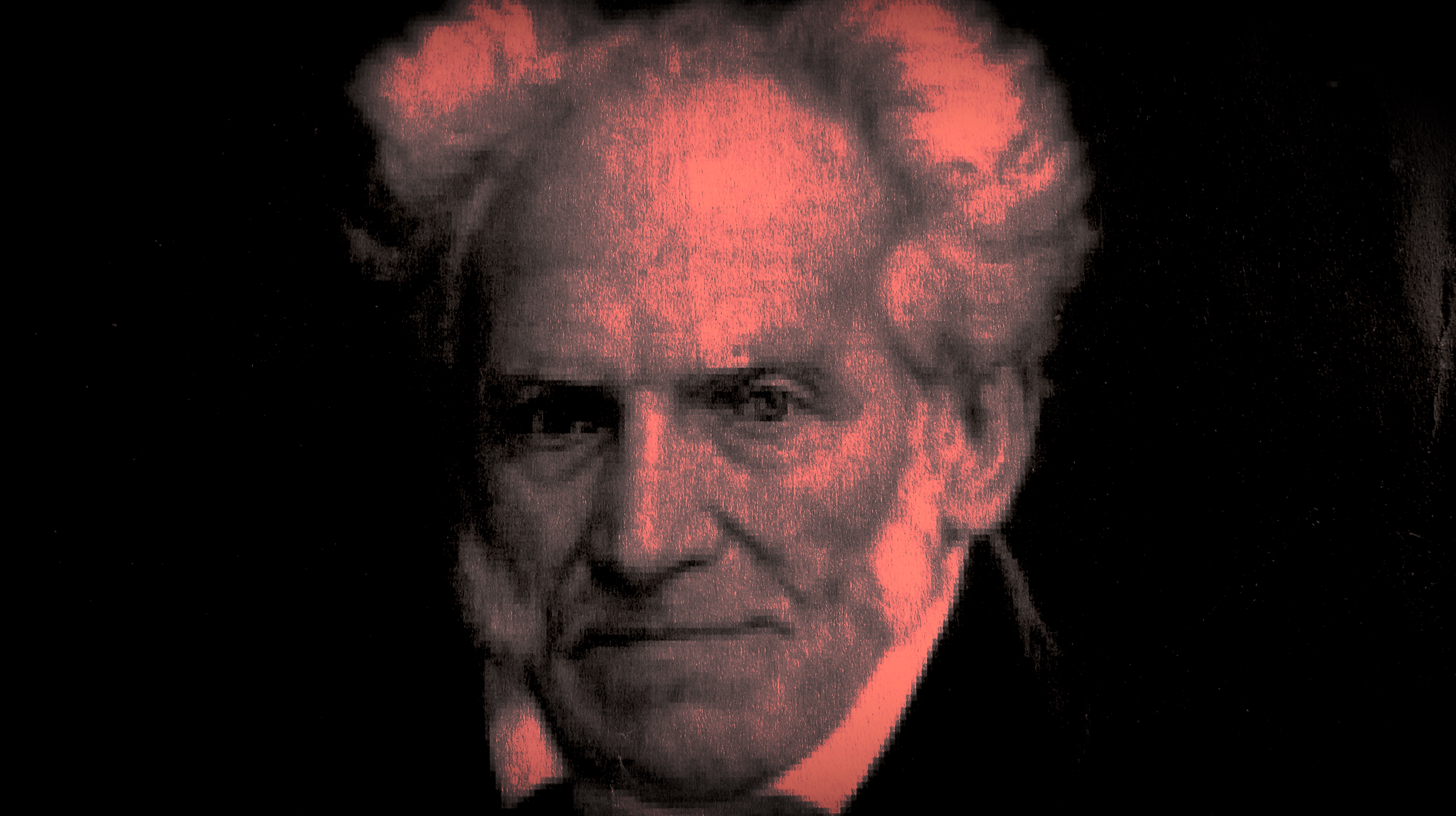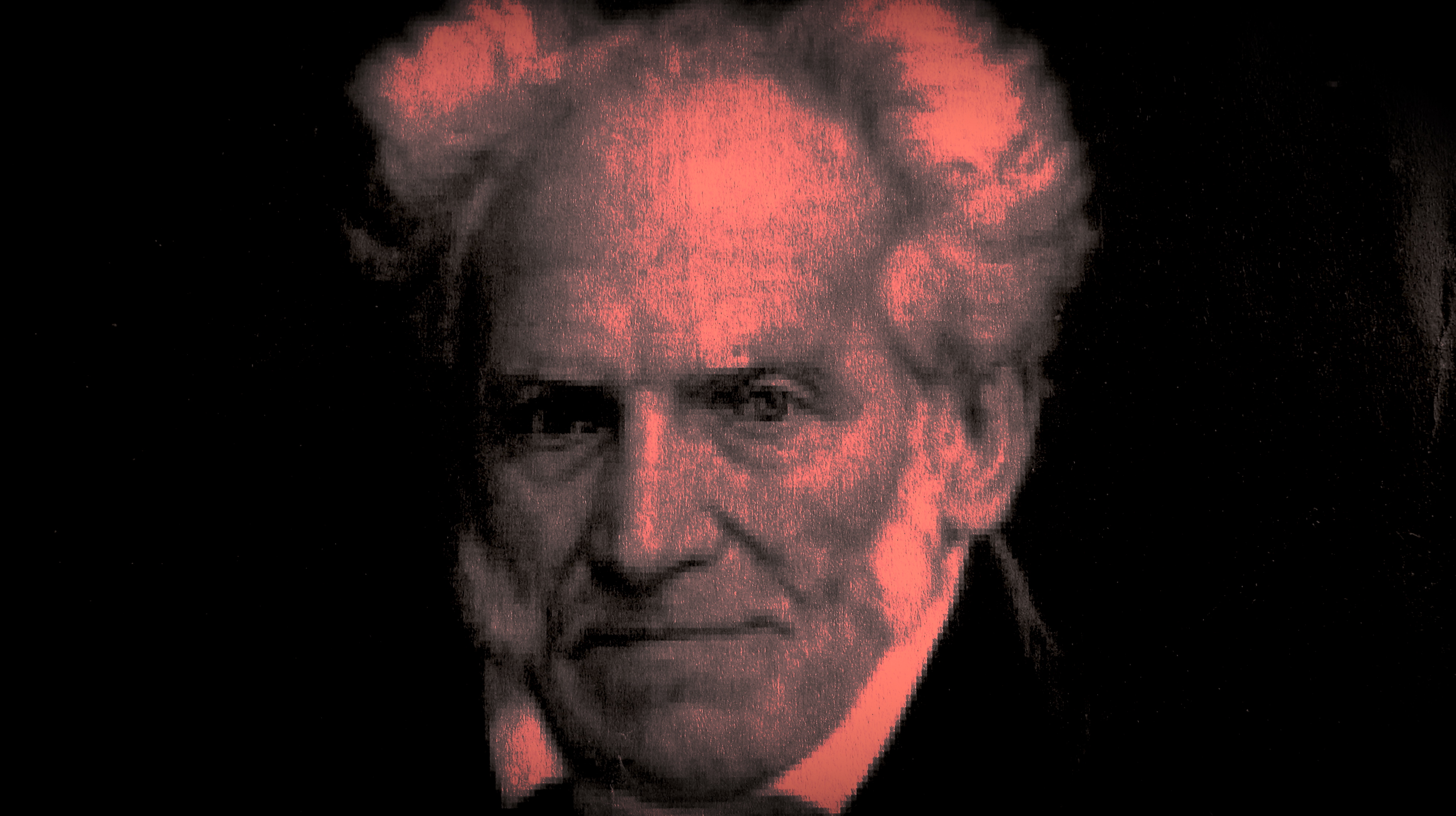Yo que pensaba que a estas alturas era casi imposible que se diese una experiencia estética colectiva, y ayer mismo me topé con una. Fue en las fiestas del pueblo. La plaza del ayuntamiento estaba llena a rebosar de niños, jóvenes, ancianos y esa extensa franja intermedia. Mientras nos acercábamos al meollo, oí una melodía que me era familiar. No tardé en darme cuenta de que se trataba de «I Could Have Dance All Night» del musical My Fair Lady. Qué preludio más cuco para lo que estaba por llegar. Rodeamos la platea formada por sillas de plástico y a todos los espectadores que se deleitaban con tan primoroso hit del género musical. Encontramos un buen sitio para contemplar los fuegos y allí nos quedamos. La música cesó; nos entretuvimos observando a un técnico que se desplazaba sobre un travesaño metálico de la estructura del escenario. Parecía un gusanito laborioso. Cuando acabó su faena, todos exhalamos aliviados de que el pobre hombre no se hubiese caído y roto la crisma, porque con la oscuridad daba la sensación de que no iba amarrado. Levantamos la vista y miramos al reloj del ayuntamiento. Las once menos un minuto.
Es realmente curioso que en este país la única cosa que se hace con puntualidad sean los fuegos artificiales. Funcionan cual reloj suizo. A las once estaban previstos, y a las once dio comienzo el espectáculo. Una tímida palmera se elevó hacia el firmamento y el petardo hizo estallar sus ramas de oro. La excitación de la gente podía palparse. Los fuegos se sucedieron unos tras otros, llenando el cielo de árboles tropicales, medusas multicolores y destellos deslumbrantes. Todo el mundo entusiasmado con la cabeza hacia arriba, la boca abierta, pero del asombro, sin mediar palabra. Lo único que se oía eran oooohs y bravos. De vez en cuando la gente aplaudía y jaleaba a los fuegos de forma espontánea. Fue realmente maravilloso.
Para que luego digan que el arte no mueve a la gente.
Abur.
.