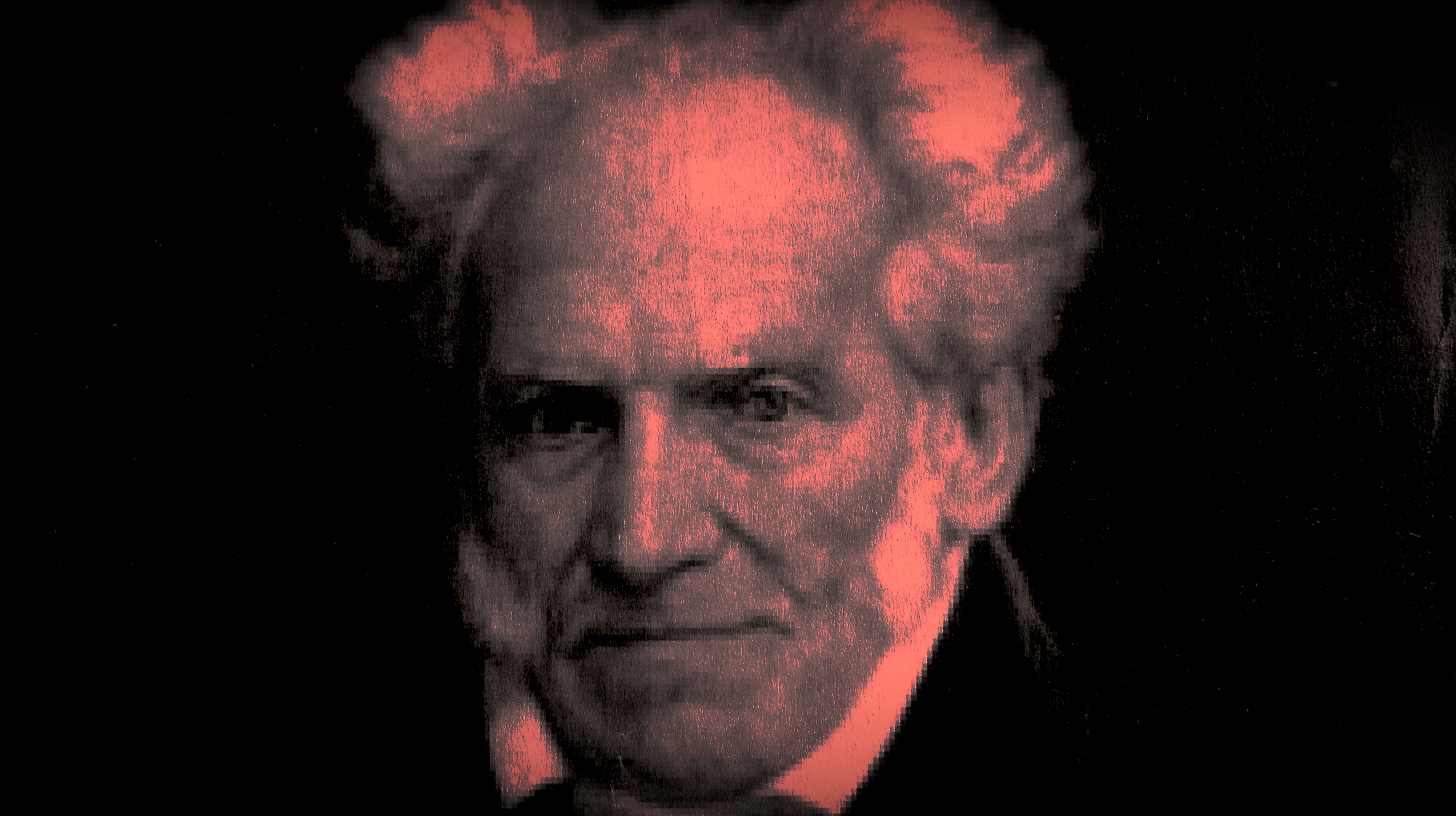La semana pasada llegué pronto a clase de flamenco; lo mismo que Svetlana, una compañera de Rusia. Nos encontramos en el vestuario y, como teníamos tiempo de sobra, nos solazamos con la conversación. Le pregunté qué es lo que le había llevado a dejar su maravilloso país para venirse a vivir a España. Y lo que soltó me dejó de una pieza: «Sospecho que soy una genio«. Mi zapatito de flamenco, aún sin abrochar, se quedó colgando de mi pie, como sin aliento.
Svetlana prosiguió: «Soy escritora. Y creo firmemente que todo genio debe ser, por un tiempo, un completo desconocido. Para así poder crear en la más absoluta libertad. Antes de decidirme a venir aquí estuve valorando diversas posibilidades. Pero, después de investigar y leer mucho acerca de cómo tratan los diferentes países a sus genios, España es me pareció la mejor opción«. Me quedé totalmente anonadada. ¿En serio?, le pregunté. «Por supuesto. España es el mejor país para los genios. Como aquí, no te ningunean en ninguna parte. En estas tierras la cultura y el arte valen lo mismo que un pimiento, o incluso me atrevería a decir que un comino. Y el mundillo del arte, lejos de ayudar, suele cerrar las puertas al talento. Con un poco de suerte, ¡te menosprecian y todo! Éste es el lugar perfecto«. A todo esto, yo tenía la boca abierta y el zapatito de flamenco todavía me colgaba del pie. Svetlana seguía en racha: «Mientras los hombres de su tiempo acaparan las glorias, los premios y los aplausos, los genios permanecen y permanecerán en la sombra. Encima, al ser mujer, tengo aquí el fracaso más estrepitoso asegurado. Eso sí, por si las moscas, estoy en trámites para obtener la nacionalidad española. No vaya a ser que alguien de fino olfato se cruce en mi camino, con tan mala pata, que me descubra y me proclame como la nueva esperanza de Rusia«.
De pronto, escuché unos taconeos en la lejanía. «La clase ha empezado«, dijo Svetlana. «¡Soy tan feliz! España es el mejor país. Tienes asegurado ser un don nadie, desde la cuna al nicho», dijo levantándose. Salió del vestuario aprisa, dando pasitos cortos, que hacían repiquetear sus zapatos contra los baldosines. Yo, aún aturdida por sus palabras, me levanté apresuradamente, sin recordar que mi zapatito seguía suspendido entre el espacio y el tiempo. Apenas di un paso, tropecé y me estrellé contra el suelo.
.