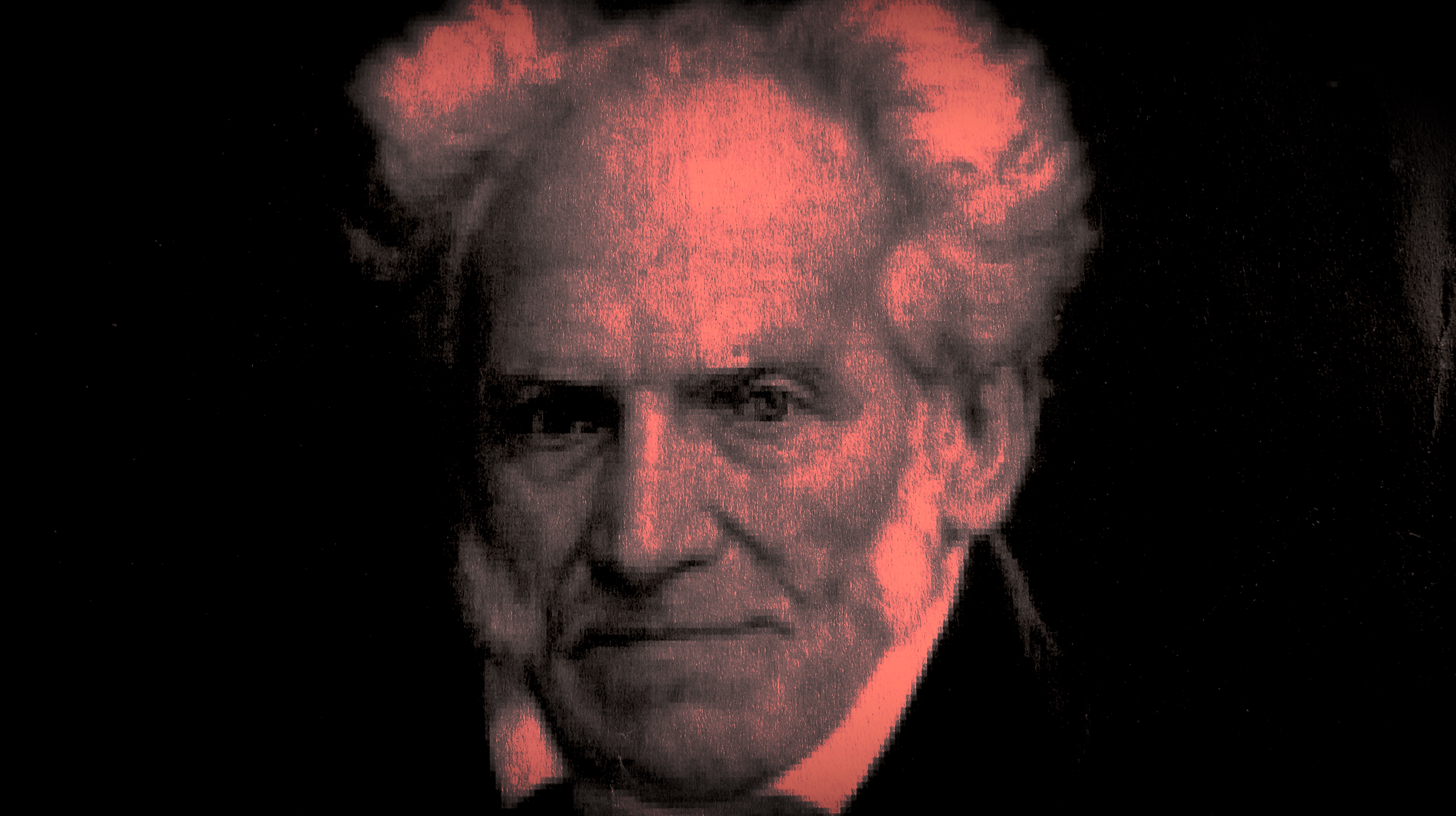Hombres enfundados en ropas extrañas y ridículas. Mujeres sudorosas calzadas con espantosas sandalias. Grupos de adolescentes con alma de triatlonistas. Niños estruendosos que corren por las salas de la galerías. Parejas de japoneses, locos por aprehender el arte occidental. Americanos que se creen Julio César. Catalanes que abren el grifo por vacaciones. En definitiva, turistas hambrientos de arte en los albores del siglo XXI.
 David, un adolescente renacentista, mira hacia la lejanía con rostro aterrado. Ya no se trata de una mirada atemorizada por lo que ha hecho, matar a un gigante. Sino por la multitud que se le viene encima. El rostro de alienación de David se debe a lo que supone verse rodeado de extraños individuos dispuestos a consumir hasta el último grano de mármol de su ser. El extrañamiento del que es víctima David, dada su precocidad, nada tiene que ver con los rostros de dolor y pasión que ofrecen los esclavos, salidos de las mismas manos que el joven. Los prisioneros son perfectamente conscientes de su situación. Pese a estar ligados a un pedazo de mármol, no es ahí donde radica su falta de libertad, ni siquiera en su condición de esclavos. Si hubo un momento en que el arte suponía la libertad para aquellos que lo contemplaban, ahora, en las galerías florentinas, el arte ha muerto. Los esclavos se retuercen en el mármol, porque ya no son capaces de hacer libres a aquellos que los admiran. ¿Cómo podrían hacerlo, si los turistas interponen entre las obras y sus ojos una cámara digital o un móvil? Si pasean con indolencia por las salas, pensando más en el juanete que les está saliendo, que en las maravillas que se exponen? ¿Cómo, si están allí porque toca? Centenares de turistas recorren las galerías día tras día sin darse cuenta de que en realidad, no son tan distintos a aquellos esclavos a los que fotografían.
David, un adolescente renacentista, mira hacia la lejanía con rostro aterrado. Ya no se trata de una mirada atemorizada por lo que ha hecho, matar a un gigante. Sino por la multitud que se le viene encima. El rostro de alienación de David se debe a lo que supone verse rodeado de extraños individuos dispuestos a consumir hasta el último grano de mármol de su ser. El extrañamiento del que es víctima David, dada su precocidad, nada tiene que ver con los rostros de dolor y pasión que ofrecen los esclavos, salidos de las mismas manos que el joven. Los prisioneros son perfectamente conscientes de su situación. Pese a estar ligados a un pedazo de mármol, no es ahí donde radica su falta de libertad, ni siquiera en su condición de esclavos. Si hubo un momento en que el arte suponía la libertad para aquellos que lo contemplaban, ahora, en las galerías florentinas, el arte ha muerto. Los esclavos se retuercen en el mármol, porque ya no son capaces de hacer libres a aquellos que los admiran. ¿Cómo podrían hacerlo, si los turistas interponen entre las obras y sus ojos una cámara digital o un móvil? Si pasean con indolencia por las salas, pensando más en el juanete que les está saliendo, que en las maravillas que se exponen? ¿Cómo, si están allí porque toca? Centenares de turistas recorren las galerías día tras día sin darse cuenta de que en realidad, no son tan distintos a aquellos esclavos a los que fotografían.