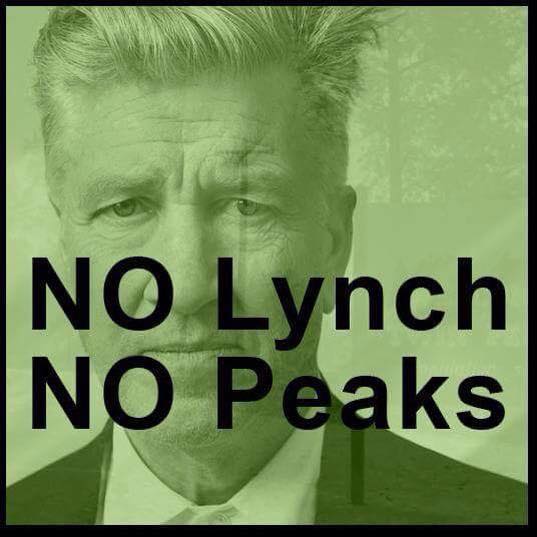Viajé al Empordà por razones profesionales. Mi personaje era Lluís Llach, marinero en su vieja masía del siglo XVII, envuelto de cielo y silencios. La tarde caía suave, azulada y tranquila en Parlavà. No parecía noviembre, ni silbaba la tramontaba. Quería pedirle a Llach, lánguido como un pez, que me hablara de Martí i Pol, al que puso música como hizo Serrat con Machado. Mi admiración por el poeta de Roda de Ter viene de antiguo. Un poeta es un personaje imprescindible por necesario en el azaroso devenir de la vida.
Catalunya ha dado poetas inmortales: Guimerà, Maragall, Verdaguer, Foix, Carner, Riba, Espriu, Salvat-Papaseit y, desde los años 50, Miquel Martí i Pol, cuyo nacionalismo estético le llevó, también, a ser juglar pionero de la nova cançó en el Teatro Romea, con Raimón. «En Miquel està a dalt», me dijo Llach. ¡Qué sorpresa! Le saludé con emoción trémula. Sacuidado como Stephen Hawking por la garra de una enfermedad, el bardo conserva una sonrisa luminosa, una mirada dulce, una paz interior que me cautivó y sedujo. Le dejamos con su último alumbramiento, Suite de Parlavà. Montserrat, su segunda musa, apagó la luz de la sala y encendió una lámpara de pie. En la penumbra, cuando me despedía de Llach, le vi envuelto en un haz de luz lechosa, como fuera de este mundo podrido. Ben Johnson dijo que es imposible ser un buen poeta sin ser un buen hombre. La imagen iluminada de Martí i Pol – «A trenc de mots em llevo, / m’adormo a trenc de mots» – me confortará mientras viva.
**
Este artículo fue publicado el 25 de noviembre, lunes, de 1991 en El Periódico de Cataluña. Su autor es Juan Soto Viñolo.